Confitería «Los Dos Chinos»
Por José Ezequiel Kameniecki (*)
Desde que conocí al señor Poh, el fabricante de lámparas chinas, mi curiosidad por todo lo relacionado con China ocupó el centro de mis intereses. A partir de entonces comencé a interrogar a mi madre acerca de aquella cultura milenaria, preguntas que iban acumulándose, huérfanas de respuesta, debido a los escasos conocimientos que ella poseía al respecto. En sus intentos desesperados por satisfacer mi demanda, ella solía inventar historias fabulosas colmadas de incoherencias y contradicciones a lo que se sumaba su pobre imaginación que hacía única e irrepetible cada versión narrada, por lo que no me fue difícil darme cuenta de que las inventaba.
Un sábado por la mañana me llevó a El Ateneo, una de las grandes librerías del centro de la ciudad de Buenos Aires, y me compró dos libros. El primero, una versión para niños de Los viajes de Marco Polo, que comencé a hojear con avidez durante el regreso en el subterráneo de la línea “A” atraído por la imagen de la cubierta a todo color. Así fue que, llegado a casa, me dediqué a leer con pasión el libro de aventuras del famoso mercader que visitó China donde permaneció 23 años y que, cuando regresó a su Venecia natal en el año 1295, fue encarcelado por los genoveses, en guerra en ese entonces con los venecianos.
Muchos años después conseguí la versión completa, obra del escritor Rustichello de Pisa con quien Marco compartía la celda, apresado por la misma causa. Se cree que el texto está basado en el relato que el propio Marco le contó en la cárcel, cuyo título original, Il Milione (El millón), se debía a que el narrador hablaba en forma reiterada de “millones” o de grandes cantidades de dinero. Otra versión, explica que la familia Polo poseía un palacio cuyo antiguo propietario se llamaba Vilione, apellido que se corrompió por Milion y que fue adoptado por el tío de Marco. Este libro, que conservo en mi biblioteca, me proporcionó datos de gran interés, nombres de ciudades, montañas, ríos y personajes monosilábicos muy difíciles de pronunciar debido a la reiterada presencia de las letras X y Q, sin la subsiguiente U, necesaria en castellano para hacer posible su lectura.
El segundo libro que me regaló mamá, Breve historia de China, del cual no puedo aportar datos bibliográficos porque se extravió en una mudanza, también tenía muy bellas ilustraciones. A través de las mismas pude conocer los trajes típicos, los jarrones de porcelana, los peinados, la decoración de los palacios y los ideogramas chinos, además de reencontrarme con diferentes modelos de lámparas algunas semejantes a las que fabricaba el señor Poh. Lo que me fascinó de aquel libro fue la vida de Qin Shi Huang, el Primer Emperador de China, y su búsqueda de la inmortalidad, cuya historia volví a encontrar veinte años después en el relato de Jorge Luis Borges titulado “La muralla y los libros”.
Enterada de mis intereses, la tía Rita me regaló un atlas mundial que incluía un mapa de la República Popular China a doble página donde figuraban las ciudades de ese país. Disfruté de la hermosa cartografía y memoricé los nombres de las diferentes provincias. Helena, amiga de mi madre, me compró un libro de antiguos cuentos chinos que leí con fruición el mismo día que llegó a mis manos.
Un domingo del mes de abril, el único día de la semana en que estábamos presentes los cuatro integrantes de la familia, papá propuso llevarnos a la confitería “Los dos chinos” para celebrar el cumpleaños de mi hermano. Mi corazón comenzó a latir con fuerza al enterarme de la existencia de un lugar donde de seguro vería algunos chinos, por lo menos a dos. Tuve que aguardar varios meses esperanzado de que mi padre cumpliera lo que prometió. Al fin llegó el día. Tomamos un autobús hasta el Centro que nos dejó a dos cuadras del lugar. Ansioso, apenas descendimos apuré el paso, me desprendí de la mano de mi madre y corrí hasta detenerme ante la puerta de la confitería. A los lados de la misma había un par de esculturas de yeso de color blanco que representaban a dos varones vestidos con los trajes típicos que conocía por el libro, con el cabello coronado por un bonete puntiagudo, coleta, barba angosta que le llegaba hasta la mitad del pecho, largos bigotes que caían hacia abajo y trenzas. Era una confitería muy elegante con mesas de madera cubiertas con delicados manteles, sillas de cuero verde con tapizado capitoné, vitrinas donde se exhibían finas confituras y un sector apartado semicubierto por una cortina con un pequeño cartel que decía “Salón familias”, reservado para las parejas. Antes de sentarme recorrí el extenso salón, pero lo único que tenía de chino resultó ser su nombre. Decepcionado me negué a merendar y me mantuve en silencio, ensimismado, el tiempo que permanecimos en el lugar y durante el viaje de regreso. Al llegar a casa me recosté en un sillón y me dormí de manera profunda. Desde aquel día tuve un sueño que resultaría recurrente.
El escenario onírico era la fachada de la confitería. Dispuesto a observar con detenimiento las estatuillas de yeso, me sorprendió el hecho de que, en lugar de blancas, estaban coloreadas. Los trajes eran de seda. Tiempo después me enteré que el traje tradicional chino de mangas anchas que vestían los personajes de mi sueño se llama hanfu. Rojo el de la izquierda y azul el de la derecha, ambos con una trama refinada, bordados con varios ideogramas y un ancho cinturón de la misma tela rodeaba su cintura cuyas puntas caían en forma graciosa. De pronto reparé que una de las figuras me guiñaba el ojo y que el otro imitaba el gesto. Las estatuillas comenzaron a moverse y caminaron hacia mí. No sentí miedo. Ambos introdujeron la mano derecha en un bolsillo del que sacaron papel picado brillante que me cubrió de chispas de oro y de plata que, en forma de lluvia, se posaron sobre mi cabello, y centenares de mariposas de colores volaron hacia mí para acomodarse sobre mis hombros cuyo tenue aleteo me producía una intensa sensación de placer. Los hombres se liberaron de la base como quien se descalza y comenzaron a danzar. Extendían sus brazos invitándome a participar del baile. Me tomé de sus manos para formar una ronda. Sonreían. Parecían felices. Algunos transeúntes se detenían a observarnos. Luego dejaron de bailar y la gente siguió su camino. El chino del traje azul extendió la mano para entregarme una ampolla de vidrio que sacó de la manga. Susurró en español que se trataba de un obsequio, el elixir de la vida eterna elaborado por los alquimistas del propio Qin Shi Huang, el Primer Emperador. El otro chino movía la cabeza, un gesto de afirmación. A continuación, las imágenes oníricas se desvanecieron y sólo me quedaba la sensación de tener algo aferrado a mi mano derecha. En cada repetición de este sueño, despertaba sobresaltado bañado en sudor preocupado por la idea de la finitud.
Recuerdo ese sueño con nitidez. Alrededor de los 18 años comencé a escribir cuentos y a leer en forma apasionada. Atraído por la literatura fantástica me interesé en la magia, el esoterismo, las mitologías de los diferentes países y las religiones. Dado mi escepticismo, mis búsquedas apuntaban solamente a conocer las creencias imaginarias de los pueblos y lo maravilloso ya que jamás creí en entidades sobrenaturales. En el libro de Mircea Elíade Yoga, inmortalidad o libertad leí con detenimiento el capítulo dedicado a la alquimia china y me adentré en las teorías y procedimientos antiguos para la búsqueda de la inmortalidad. Allí descubrí que el Primer Emperador había muerto intoxicado por el mercurio contenido en un preparado que elaboraron sus médicos que practicaban el arte de la química antigua como elixir de la vida eterna.
Muchos años después dio la casualidad de que mi nuevo odontólogo atendía en un consultorio en un edificio situado en la esquina de Brasil y Tacuarí, a escasos metros de donde se había mudado la confitería. Sin dudarlo, me dirigí al lugar para contemplar nuevamente aquellas figuras de yeso. A pesar del tiempo transcurrido estas se mantenían impertérritas. Ingresé al local y me senté en una de las lujosas sillas cerca de la ventana que daba a la calle. Pedí un café. En el menú estaba escrita la historia del lugar y el porqué de su nombre. La confitería se había inaugurado en 1862 en el centro de la ciudad, en la esquina de Chacabuco y Potosí (hoy Alsina). Fundada por dos inmigrantes franceses que habían trabajado durante varios años en barcos con destino a Oriente, en uno de los viajes adquirieron aquellas figuras que representaban a dos chinos que colocaron a la entrada de la confitería. En 1873 la empresa fue adquirida por un repostero italiano Carlos Gontaretti quien, junto con un hermano y las esposas de ambos elaboraban productos que vendían en forma ambulante. Una vez establecidos en el local crearon también una escuela de repostería. El famoso tenor italiano Enrico Caruso, desde su primera visita a Buenos Aires en 1899 frecuentaba el lugar. Para honrarlo, los propietarios le pusieron el nombre del cantante a su postre preferido. En 1890 la confitería se mudó a la vereda de enfrente, amplió su estatus y se convirtió en el lugar preferido de figuras de renombre tales como los presidentes de la Nación Nicolás Avellaneda, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Quintana, Julio A. Roca y Luis Sáenz Peña. En 1933, al fallecer Gontaretti, sus hijos asumieron la dirección de la empresa que, en 1974 volvió a instalarse en el lugar original en que estaba emplazada la confitería. En esa época se reunían allí prestigiosas personalidades de las artes y los deportes: Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, Aníbal Troilo, el director de cine Leopoldo Torre Nilsson, el golfista Roberto De Vicenzo y el tenista Guillermo Vilas. En 1975 la empresa se mudó a la calle Brasil en el barrio de Constitución. Años después se cerró en forma definitiva.
A pesar de las investigaciones aún hoy se desconoce cuál fue su nombre original. Debido a las imágenes de los dos varones colocadas a los lados de la puerta, los vecinos la llamaron “Los dos chinos”, y este nombre se impuso para permanecer inalterado, ¿inmortal?, a lo largo del tiempo al igual que las estatuillas de yeso. Aunque hoy el local de la calle Brasil está cerrado, se dice que el espíritu de las figuras vela por la vida de los niños que sueñan con la eternidad.
(*) José Ezequiel Kameniecki nació en Buenos Aires. Es psicólogo y escritor. Autor de cuentos, novelas y ensayos de Psicología, Filosofía y Literatura. Ejerció la docencia universitaria y realizó investigaciones en temáticas de su especialidad. Fue director de revistas culturales y de un sello editorial.



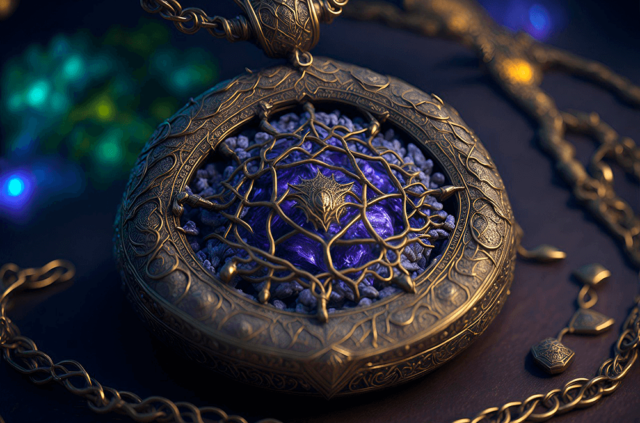





Comments (1)
Es un placer leer al Lic. Kameniecki