El fabricante de lámparas chino
Por José Ezequiel Kameniecki (*)
Desde muy pequeño China ocupaba un lugar de importancia en mi vida. Estaba presente como algo misterioso y a la vez cotidiano. Los niños jugábamos con los palitos chinos, a las damas chinas y al mahjong; en el Jardín de Infantes, el instrumento de percusión llamado caja china que utilizaban las orquestas de jazz formaba parte de la banda rítmica; utilizábamos la tinta china para dibujar y para calcar los mapas con la ayuda de un plumín durante los años escolares.
Uno de mis pasatiempos preferidos cuando tenía 8 años consistía en pintar con crayones cuadrados de diferentes colores en una hoja de papel blanco para luego cubrirla con tinta china negra, y, una vez seca, dibujar raspando la superficie con un alfiler. Me maravillaba al ver aparecer una multiplicidad de colores en cada trazo de los dibujos y al finalizar mi modesta obra de arte me parecía observar algo mágico.
Hasta ese momento no conocía personalmente a ningún chino, porque la población de personas de ese país en ese entonces era muy escasa en la Argentina, pero, sin embargo, había varios productos, como por ejemplo el té, en cuyo envase aparecían fotografías o dibujos de individuos de esa nacionalidad. Además, propagandas en la televisión en las que se mostraba familias chinas vestidas a la usanza tradicional que disfrutaban del té servido en hermosas tazas de porcelana. También algunos ilusionistas iban disfrazados de chinos como el famoso mago Fú Manchú y hasta tuve la oportunidad de disfrutar de su espectáculo en el circo. Y para más, se había puesto de moda en las casas de familias acomodadas la presencia de muebles chinos laqueados en el living, verdaderas obras de arte.
En la Argentina a la compañera del gaucho la llaman china, palabra de origen quechua, parónimo que nada tiene que ver con la mujer oriental, pero que suele confundirse tal como nos sucedía a los niños.
Mi madre nos leía cuentos antes de acostarnos. Recuerdo algunos que sucedían en “la lejana China”, como, por ejemplo, La historia de Aladino y la lámpara maravillosa narración que ocupa un lugar destacado en el libro de Las 1001 noches.
La imagen que teníamos en ese entonces de los chinos era la de personas educadas, amables y refinadas dotados de una paciencia proverbial. Esta opinión se vio confirmada cuando conocí al señor Poh.
Hacia finales de la década de 1950 mi padre arrendaba un local en una galería de la avenida Santa Fe de la ciudad de Buenos Aires dedicado a la decoración. Una mañana de otoño, apenas abría la tienda, se presentó un varón chino con un mostrario de hermosas lámparas artesanales. Alto, delgado, serio, vestido a la usanza local, se expresaba en un lenguaje desconocido acompañado de gesticulaciones que mi padre comprendió que el hombre venía a ofrecer su mercadería, y, no me explico cómo, lograron concertar un acuerdo en el cual el señor le entregaría 12 lámparas chinas en consignación. Al día siguiente, trajo la mercadería y mi padre confeccionó un remito para darle validez a la transacción donde figuraba el nombre del chino, Poh, con el precio acordado y le entregó una copia.
El éxito de las lámparas fue rotundo: ese mismo día se vendieron todas y varias personas se vieron frustradas de hacerse con alguna. Los días subsiguientes se sucedían los interesados. Mi padre se percató que no tenía la dirección del artesano al que deseaba abonarle la mercadería y realizar un nuevo pedido. Esperó un tiempo a que el hombre regresara para cobrar. Pasado un mes se decidió a buscarlo, pero ¿cómo? Comenzó la pesquisa por locales similares de la zona, pero nadie lo conocía. Por las tardes pasaba un cafetero ambulante tucumano cargado de termos a quien mi padre solía comprarle. En una oportunidad le pidió para mí un café cortado que me pareció una delicia. Era un hombre muy simpático, siempre con una sonrisa a flor de piel, que años después se convirtió en un músico famoso: Ramón “Palito” Ortega, autor y compositor de éxitos populares que prendieron en la juventud.
Dado que el cafetero recorría diferentes barrios, le informó que conocía a un chino que se asemejaba al que le describió mi padre, a quien veía entrar y salir de una pensión de la calle Salta. Allí se dirigió mi padre. El encargado del lugar confirmó que era allí se alojaba un hombre de apellido Poh que trabajaba de mozo en el restaurante chino de la calle Marcelo T. de Alvear y se tomó un taxi hacia la dirección indicada. En aquel local le informaron que atendía las mesas en el turno de la noche. Así que mi padre pudo encontrarlo en su lugar de trabajo a partir de las 21. Poh se sorprendió al verlo y más todavía cuando recibió el dinero. Por primera vez mi padre lo vio sonreír. En agradecimiento por tomarse la molestia de buscarlo lo invitó a cenar al restaurante junto a su familia y, aunque mi padre no quiso aceptar, el hombre insistió en forma tan efusiva que no pudo rechazar.
Era un restaurante muy fino, razón por la cual mi madre decidió que nos vistiéramos con las mejores ropas. Recuerdo que fue la primera vez que la vi maquillarse y acicalarse los pies con una clase de piedra pómez que llevaba el nombre comercial de Piedra China. El lugar estaba decorado con objetos muy variados de gusto refinado, enormes lámparas con foquitos verdes y rojos, esculturas en bronce y tallas de madera con figuras de dragones y de grullas, tapices bordados con hilo dorado y plateado, y otros adornos que ya mi memoria no retiene, que le daban al ambiente un clima para nosotros exótico y misterioso a la vez. Preguntamos por Poh, que se acercó a la recepción y nos saludó con un apretón de manos acompañado de una inclinación de respeto. Nos acompañó hasta la una mesa reservada especialmente para nosotros y, a continuación, comenzó a servirnos con esmero una selección de platos, para nosotros desconocidos, excepto los arrolladitos primavera con salsa agridulce que solían estar presentes en las fiestas de casamiento, pero las de aquella noche eran de mejor sabor. Contó con la ayuda de dos camareros, también chinos, que retiraban los platos usados para reemplazarlos por otros y en forma constante reponían el té servido en tazas decoradas con flores que vertían de enormes calderas de cobre, mientras sonreían al acercarse a la mesa y se retiraban con ademanes delicados. Era la primera vez que probábamos comida oriental, no estábamos habituados a esa clase de manjares que saboreamos con fruición admirados por la novedad. Allí fue donde conocí los mariscos, el pollo preparado con salsas agridulces exquisitas, el pato laqueado, la sopa de pescado y los fideos de arroz, que probamos en pequeñísimas raciones hasta acostumbrar el paladar a los nuevos sabores. Y qué decir de los postres, irresistibles, que disfrutamos aun cuando estábamos ahítos.
Pasadas alrededor de dos horas nos despedimos del señor Poh y regresamos a casa satisfechos y contentos. Mi padre no se ahorraba en elogios por la conducta del anfitrión.
En el transcurso de la cena mi padre le había encargado 20 lámparas. Con ayuda de un asistente, otro mozo, el señor Poh nos contó que pronto regresaráa a China donde lo esperaban su mujer y dos hijos. Nunca tuvimos noticias del fabricante de lámparas, pero de esta temprana experiencia me quedé con una excelente impresión de los chinos.
(*) José Ezequiel Kameniecki nació en Buenos Aires. Es psicólogo y escritor. Autor de cuentos, novelas y ensayos de Psicología, Filosofía y Literatura. Ejerció la docencia universitaria y realizó investigaciones en temáticas de su especialidad. Fue director de revistas culturales y de un sello editorial.






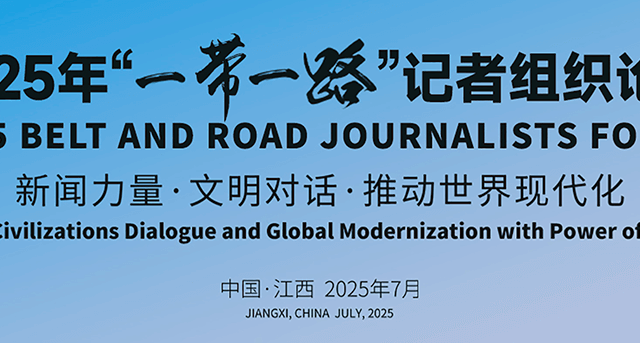


Comments (3)
Hace años conozco el trabajo literario de José Kameniecki. Todo lo que he leído de él es excelente. Saludos desde Puerto Rico. 🇵🇷
Hermoso relato. Felicitaciones!
Como siempre, un placer enorme leer a José.
Gracias.