El hombre que amaba a los pájaros
Por José Ezequiel Kameniecki (*)
Durante mi adolescencia temprana, dos o tres meses antes de la finalización de las clases, solía procurarme algún ingreso para poder costear las vacaciones. Mi padre trabajaba en ese entonces como empleado administrativo en una fábrica de muebles de estilo inglés y, al enterarse de que el cobrador de la empresa estaba de licencia, le propuso al propietario reemplazarlo en forma temporaria.
En aquella fábrica, el equipo de artesanos, conformado por ebanistas, tallistas, carpinteros, lustradores, tapiceros, etc. elaboraba un mobiliario suntuoso para gente pudiente. Cristaleros y mesas enchapados en pluma de caoba, de cedro o de raíces exóticas, sillas, sillones tapizados en cuero o gobelinos, juegos de dormitorio, mesitas ratonas y esquineros. Sus clientes solían vivir en casas fastuosas o en edificios ubicados en los barrios más exclusivos de la ciudad o del Gran Buenos Aires y, dado el alto precio de los muebles, los compraban financiados en cuotas por medio de pagarés.
El trabajo me resultaba muy entretenido, porque para mí era un paseo que me permitía conocer diferentes zonas que no solía frecuentar, además de tener la oportunidad de poder observar la forma de vida de la gente rica. Tuve que aprender el recorrido de los colectivos, los subterráneos y los trenes para poder movilizarme, así como a administrar el dinero que me daban en carácter de viáticos. En algunas ocasiones, cuando las distancias entre uno y otro destino eran cercanas, me las ingeniaba para trasladarme a pie y disfrutar del paseo y, además, ahorraba algunos pesos que me permitían comprarme libros y discos o ir al cine, las cosas que más me interesaban durante aquella época de mi vida. Muy de vez en cuando recibía propinas.
Aquel miércoles nublado de otoño apareció por primera vez en el listado de cobros una dirección en un barrio de clase media baja. Debía trasladarme a La Chacarita a una vivienda cercana al cementerio. Sorprendido, pasó por mi mente la sospecha de que la empleada que confeccionaba las listas de cobranzas se habría equivocado, la llamé por teléfono, pero ella me confirmó que era la correcta. Ese sector de la ciudad se caracteriza aún hoy por sus casas antiguas y precarias. Algunas construcciones torpemente diseñadas parecían datar de principios del siglo XX o quizás de antes, de una estética bizarra, con mezcla de estilos y materiales variados quizás de descarte colocados en forma desprolija. En la dirección indicada había una casa ubicada en una esquina, con las paredes exteriores agrietadas, sucias y la pintura descascarada que tal vez había sido blanca. El frente estaba cubierto por grafitis obscenos y un escudo del Club Argentinos Juniors dibujado con torpeza, aquel donde se inició e hizo famoso el gran Diego Armando Maradona. No sin desconfianza pulsé el timbre. Un hombre abrió la puerta de chapa que chirrió al entornarse. Aparentaba tener alrededor de 60 años, de baja estatura pero robusto, de cara sonrosada y bonachona que ocultaba una evidente calvicie con una boina negra. Vestía un pantalón de entrecasa y una camisa a cuadros escoceses azules y blancos. Le pregunté si se encontraba el señor Adalberto F.
—Sí, soy yo.
Al comunicarle que venía a cobrar el pagaré, me hizo pasar. Ingresamos a un patio de techo corredizo de acrílico verde que me resultaba molesto a la vista y me invitó a sentarme en una silla de madera con asiento de paja frente a una mesita de metal con tapa de vidrio que hacía de escritorio.
—Ya te traigo el dinero —me dijo—, y se retiró. Recién entonces percibí el sonido de los pájaros. Era un ruido constante, molesto y agudo. Giré la cabeza y observé que, tanto en las dos paredes que tenía a mis costados como en la que estaba a mis espaldas, colgaban en hileras verticales jaulas con pájaros de diferentes especies, tamaños y colores separadas unas de otras por un espacio minúsculo. En cada fila había alrededor de veinte jaulas desde el piso hasta el techo. Mientras intentaba contarlas, regresó el señor Adalberto con los billetes en la mano. Luego de entregarle el pagaré, me atreví a preguntarle:
—¿No le resultan molestos tantos pájaros?
—Para nada, pibe. Amo a los pájaros. Además, yo vivo de esto…— me respondió con una sonrisa pícara. Intrigado por su respuesta en forma amable le mostré interés por saber más.
—Me encantan las personas curiosas. Vas a ser el primero en conocer mi historia. ¿Tenés tiempo?
Le respondí que sí, ansioso por escucharlo. Encendió un cigarrillo y comenzó a hablar.
—Cinco años atrás me despidieron de la empresa donde trabajé durante más de 20 años en un cargo gerencial. Como por la edad no conseguía trabajo, ya que hoy buscan personas jóvenes como vos, y el dinero escaseaba, caí en una profunda depresión. Decepcionado, me encerré en mi casa y permanecía acostado en la cama durante todo el día. Hasta dejé de bañarme y, por no poder pagar los servicios, cortaron la electricidad, el gas y el teléfono. Mi mujer encontró trabajo de limpieza en casas de familia, pero sus ingresos apenas alcanzaban para la comida. Como no tuvimos hijos nos arreglábamos con lo justo, pero ella me regañaba por mi actitud pasiva y se quejaba de vivir a oscuras, sin gas para cocinar y tener que lavar la vajilla y bañarse con agua fría.
De repente sonó el teléfono y se levantó para atenderlo. Lo vi sonreír y hablar en un tono afectuoso. Al regresar, tomó asiento y continuó:
—Raquel no supo comprender que yo estaba enfermo de depresión. Comencé a beber en exceso y se cansó de mí. Me abandonó. Se fue a vivir a la casa de una hermana. No hice nada para detenerla y eso que la quería y todavía estoy enamorado. Me sentía vencido y sin voluntad. Lloraba. Me había dejado una ínfima cantidad de dinero para los primeros días que gasté en ginebra. Y como debíamos ocho meses de alquiler del departamento donde vivíamos, me desalojaron. Por fortuna había heredado esta casa de mis padres. Estaba tan deteriorada e inhabitable que Raquel se había negado a que nos mudáramos aquí cuando fallecieron mis padres. En aquel entonces no contábamos con dinero para repararla. Así que no tuve opción que venirme a ésta, mi casa de infancia, donde tampoco funcionaban los servicios básicos porque los habían cortado por falta de pago, excepto el teléfono, vaya uno a saber la razón. Como tenía que bañarme con agua fría, no lo hacía. Me servía de un primus a alcohol de quemar que encontré en el desván, pero el escaso combustible se agotó en pocos días. Sólo me quedaban unas pocas monedas que no alcanzaban ni siquiera para un humilde desayuno. Seguía muy triste, eso sí, pero ya no deprimido. De repente apareció en mi mente un proverbio que aprendí de un vecino chino: “Tu propio futuro comienza en este momento. Todo lo que tienes es ahora. Cada objetivo es posible desde aquí”.
Adalberto se quedó en silencio por unos minutos con la mirada perdida, como si visualizara lo que me contaba, y continuó:
—De repente me sentí mejor. Entonces me afeité la barba de meses, me bañé con agua fría en pleno invierno, me vestí con la mejor ropa que tenía y salí a caminar. Caminé y caminé. ¿Te aburre mi historia?
—No, para nada.
—El azar me llevó al Centro, a la calle Corrientes. Pasé por una librería de ofertas y me llamó la atención un librito con ilustraciones de pájaros. En ese momento me vino a la memoria otro proverbio, en chino yànyŭ, de mi antiguo vecino oriental que vivía a la vuelta de esta casa. Te cuento: el señor Li Jie era chino, llegó a la Argentina desde Perú en los ‘50. Se dedicaba a la cría de palomas mensajeras y aves canoras. Solía invitarme a contemplar el palomar y el aviario, las fascinantes criaturas aladas que tenía encerradas en jaulones en la parte posterior de la terraza. Pasaba horas deleitándome con el canto de los pájaros y me maravillaba de la variedad de colorido de sus plumajes. Mientras Manuela, su mujer uruguaya, cebaba mate y me convidaba con sabrosos bizcochitos de grasa que ella misma elaboraba. Ambos me trataban en forma cariñosa. La pareja tenía dos hijos que se vieron obligados a exiliarse debido a su militancia política en la época de la Dictadura. Solía visitarlos al menos una vez a la semana en la época escolar y casi todos los días durante las vacaciones. Allí mi vecino me enseñó los nombres y las características de las diferentes especies, la forma de estimular el canto por medio de silbidos y cómo construir diferentes trampillas para atraparlos, algunas que él mismo había diseñado. Matizaba sus lecciones con refranes, fábulas y cuentos chinos que me fascinaban. Les había puesto título a las melodías de los pájaros y algunos individuos llevaban nombres de compositores célebres tales como Beethoven, Chopin o Mozart, y otros de artistas chinos que me eran difíciles de pronunciar. Cada tanto el señor Li emprendía un viaje por diferentes regiones del país para apresar pájaros, que en ese entonces era legal, y a su regreso me contaba anécdotas de sus excursiones. Como te dije, pibe, el señor Li era un conocedor de proverbios de la sabiduría china y me daba consejos para la vida, algo que no supo darme mi finado padre, que bien me hubieran venido si los hubiera seguido. Es más, los creía olvidados. Y ahora, después de tantos años, me vinieron a la memoria algunos que hoy repito a mis clientes que me toman como un hombre de conocimiento.
Yo lo escuchaba en silencio. Mientras el señor Adalberto me contaba su historia se le transfiguraba la cara cada vez que mencionaba a su vecino y se esforzaba por disimular que contenía las lágrimas. Así me enteré que la primera vez que sintió una profunda tristeza fue cuando falleció Manuela y Li regresó al Perú.
—Entonces tomé aquel libro con disimulo, lo oculté debajo de mi camisa, y corrí. Sí, corrí. En casa tomé varios libros de mi biblioteca infantil que vendí en una librería de usados. Con ese dinero compré dos ejemplares que había visto en mi excursión al Centro y, no sé cómo se me ocurrió la idea de cuidar pájaros. Quizás del proverbio que dice “No puedes impedir que los pájaros de la tristeza pasen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que aniden en tu cabellera”. Pensé: solamente las personas ricas pueden comprar aves costosas. Además, me dije, son aquellas que se pueden dar el gusto de viajar al exterior por varios meses. ¿Y a quién encomendarían su cuidado? Porque no se los dejarían a personas inexpertas. En fin, analicé el asunto y llegué a la conclusión de que mi idea podía ser redituable. El trabajo sería muy sencillo, consistiría en colocar agua y alimento en cada comedero. Nada más. Tenía espacio de sobra, varias paredes para colgar las jaulas de un clavo. Así que me dirigí a una agencia y, el dinero que me sobró por la venta de los libros, lo invertí en un aviso en el diario La Nación del domingo, en la sección Remates. Solo me faltaba pensar cuánto debería cobrar por mi trabajo. No encontré respuesta.
Hizo silencio. Se quedó pensativo. Recién me percaté de sus ojos celestes casi transparentes. Prosiguió:
—Pero, como dice el refrán chino: “no hay mal que por bien no venga”. Al día siguiente llegó el primer cliente. Apenas pasadas las 9 tocó el timbre una señora mayor, muy elegante, de unos 70 años, con dos canarios timbrados españoles machos en sus respectivas jaulas. Le dije que recién me había mudado a esta casa y que a la tarde llegarían las demás aves. Le pregunté el nombre de los pajaritos. Tomé ambas jaulas, una en cada mano, con suma delicadeza, y los llamé a cada uno por su nombre acompañado de chiflidos. Les dije: “Vengan con papito”, con voz muy dulce, “yo los voy a cuidar como mamita y van a sentirse como en su casa”. Miré de reojo a la mujer y me pareció percibir que mis palabras le habían llegado hondo. Los dejaría a mi cuidado por 65 días ya que iba a viajar a Europa. Luego de colgar las jaulas en sendos clavos que había preparado pocas horas antes, porque ese día me había despertado muy temprano, la invité a sentarse y le pedí detalles acerca de la alimentación de los pajaritos, la dirección y el número de teléfono de su veterinario y otros datos que no vienen a cuenta. Evité hablar de dinero. Por fin me preguntó cuál sería el precio de mi servicio. Entonces le respondí que yo hacía este trabajo porque amaba a los pájaros desde muy niño y que aceptaría el precio que ella propusiera. A continuación, lancé la frase de Confucio que dice “elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar un día en tu vida”. Sacó la billetera de la cartera y me entregó tres billetes de 100 dólares. Sorprendido de su generosidad, me puse serio. Entonces, creyó por mi expresión que era poco y agregó otros 100. Le dije que era suficiente.
Volvió a quedarse callado durante más de un minuto.
—Aquella señora me recomendó a sus conocidos y estos a otros. En poco tiempo logré tener una clientela considerable y salir de la miseria. ¡Argentina es un país generoso! Gracias a mi trabajo me convertí de nuevo en un ciudadano que paga los impuestos. Pude comprarme un auto y un departamento muy amplio donde vivo en la actualidad. Hasta me di el gusto de asesorarme con una decoradora que me lo dejó muy bonito. Fue ella quien me sugirió adquirir muebles de estilo inglés y me recomendó la fábrica. Además, una mujer viene todos los días a limpiar la casa y deja las jaulas relucientes, llena los comederos y repone el agua. Yo llego aquí todas las mañanas muy temprano para atender a mis clientes y aprovecho el día para leer acerca de las aves y memorizar refranes chinos. He aprendido mucho. Tantos años de trabajar encerrado en una oficina me habían hecho olvidar de la naturaleza. Pero extraño a mi mujer y ella no quiere regresar a mi lado.
Se sentó en una silla frente a mí y prosiguió:
—Me decidí no reparar esta casa para darle un aspecto de sencillez y hasta de bohemia. Hoy los pájaros son mi única compañía. Como te conté, no pudimos tener hijos y no tengo familiares ni amigos, estas criaturas lo son todo para mí. Sin ellos la soledad sería veneno letal. No dejo de pensar en Raquel y eso me pone triste. Entonces tomo una de las jaulas y la llevo a una habitación para deleitarme con el canto del pajarito. Por fortuna, en esta casa tengo individuos de diferentes especies que emiten variados cantos que estimulo con silbidos. Mis preferidos son los canarios Malinois. Sigo la costumbre del señor Li de ponerles nombres de compositores: ayer, por ejemplo, estuve varias horas deleitándome con Bach, y la semana pasada con Brahms y con Debussy.
—¿Solo nombres de compositores de música clásica?
—Sí, es mi música preferida, además del canto de los pájaros. Tengo una colección de grabaciones con cantos de aves de todo el mundo.
Me despedí del señor Adalberto con un apretón de manos y decidí caminar unas cuadras. Entré a un café frente a la estación de ferrocarril, tomé mi cuaderno y mi lapicera y registré esta historia, una lección de vida. Luego escribí unas líneas que años después incluí en mi novela La construcción del espejo, publicada en 1996: “Ya no soporto el canto de los pájaros. Se almacena en mis oídos, presiona mi cabeza, y eso me produce náuseas que me obligan a cantar”.
(*) José Ezequiel Kameniecki nació en Buenos Aires. Es psicólogo y escritor. Autor de cuentos, novelas y ensayos de Psicología, Filosofía y Literatura. Ejerció la docencia universitaria y realizó investigaciones en temáticas de su especialidad. Fue director de revistas culturales y de un sello editorial.


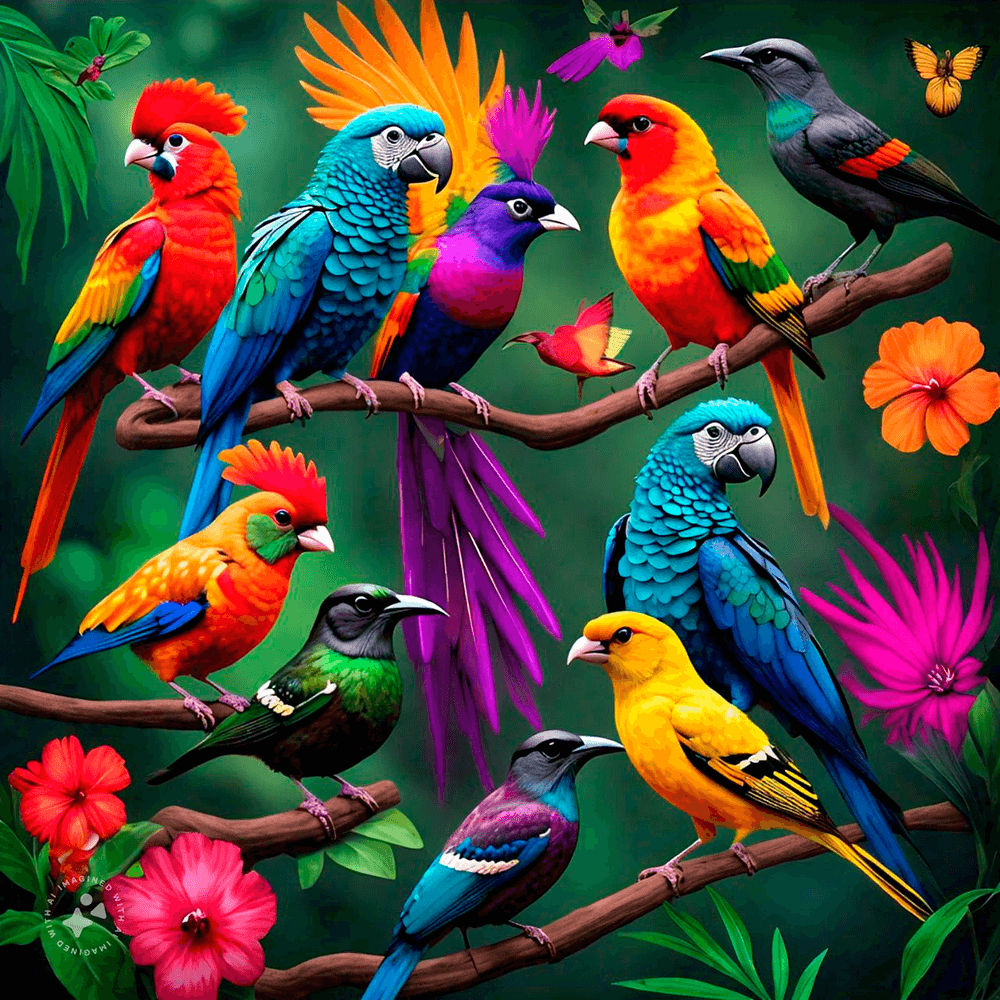






Comments (5)
Exquisito relato. Felicitaciones 👏
Hermoso relato. Es un autor consumado que nos hace «ver» lo que relata.
Una historia deliciosa…
¡Gracias por escribirla y permitirnos leerla!
Hermosa historia, excelentemente contadas. Julio.
Muy delicada y sabrosa historia. De lectura relajante.