El Tatuaje
Por José Ezequiel Kameniecki
¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre, no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre, y sale a la letrina?
Marcos, VII, 18 y 19
Ahora no me van a tomar desprevenido. Ya no. Aunque quizás pueda ser demasiado tarde. Reconozco haberme extraviado en la vida, tal vez por un exceso de confianza en aquellos que consideraba los valores supremos de la humanidad que resultaron meras paradojas. El pensamiento deductivo, basado en los tres principios de la Lógica, que practiqué con destreza, me condujo al absurdo; mi obsesión por averiguar el origen de todo lo existente, me llevó hacia el abismo del sinsentido; la fe, a la que me apegué como último recurso, abolió toda esperanza, me convirtió en un descreído y en un infiel; la práctica de diferentes métodos mnemotécnicos me condenaría a perpetuar una escena que cambió mi destino.
Hoy debo estar alerta, he descubierto que aquello que llamamos realidad no es más que una peligrosa ilusión, Maya, tal como descubrieron los hinduistas, una fuerza que subvierte las leyes del espacio y del tiempo, que hace que no coincidan las palabras con las cosas que las nombran. Mi existencia se ha convertido en un círculo: el eterno presente.
Aquella noche de otoño leía el libro que olvidó Laura cuando me dejó, una antología de cuentos de escritores consagrados. Desde el mediodía lloviznas intermitentes y el cielo gris brilloso anunciaban tormenta. Me acomodé en mi sillón favorito junto a la mesita donde coloqué los cigarrillos, el encendedor y la taza de café.
El estampido de un trueno sacudió el edificio y se produjo un corte de la corriente eléctrica en una amplia zona de la ciudad. Al no tener a mano la linterna, busqué a tientas el encendedor, pero no lo pude hallar, entonces me dirigí lentamente hacia el ventanal que da a la calle, guiándome por la tenue luz de los autos que pasaban que se filtraba a través de las hendijas de la persiana. La subí, abrí una de las hojas de la ventana, la brisa me reconfortó y me asomé para deleitarme con el petricor, el encantador aroma conocido como “olor a lluvia”. Un relámpago dibujó ríos de fuego en la negrura. Extendí el brazo derecho para sentir el agua en la piel, pero me fue imposible volver a entrarlo, como si algo o alguien lo estuviera aferrando con fuerza hacia afuera y no me respondía. Luego de varios intentos frustrados, comencé a desesperarme. No veía lo que sucedía afuera y, mientras forcejeaba con lo invisible, comencé a sentir un dolor muy intenso en el antebrazo, como si un centenar de agujas me taladraban la carne. El dolor era tremendo, insoportable. Grité, pedí socorro, lloré, pero todo resultó inútil. Mis lágrimas de dolor e impotencia se confundían con las gotas de lluvia y el sudor frío. No pude precisar cuánto tiempo transcurrió hasta que aquella fuerza cedió y pude liberarlo.
Corrí al cuarto de baño. Abrí el grifo a tientas y dejé correr el agua fría sobre el miembro lastimado hasta que, de pronto, regresó la luz. Recién entonces pude observar la profunda herida que sangraba. No me fue fácil abrir la puertita del botiquín y tomar los elementos curativos con la mano izquierda. Cuando el agua oxigenada detuvo la hemorragia, pude ver, aterrado, un tatuaje en mi antebrazo.
Confundido e impotente me recosté en la cama y lloré. Las bocinas de los automóviles interrumpieron el estado de letargo en el que me hallaba recién cuando aclaraba el día.
Hacia media mañana el dolor había menguado. Por un instante creí que había sido una pesadilla, pero aquello que llamamos realidad se impuso de manera prepotente.
Hasta pasado el mediodía me dediqué a observar el tatuaje en forma detenida con la ayuda de una lupa. Era el dibujo de una embarcación antigua. No sabía a qué tipo de nave correspondía, ¿una fragata, un galeón, una goleta, o quizás un bergantín? Realizado en tinta azul, llevaba escrito en la popa el nombre del navío —Evird—, y, en la parte inferior, a un costado del trazado de las olas, una firma, de seguro la del autor del tatuaje, seguida de un signo diminuto imposible de leer. Si no hubiera sido por el hallazgo de palabras me habría convencido de que la forma del barco pudiera haber sido producto del azar. Pero no: yo había sido objeto de un ultraje por un desconocido que hasta tuvo la osadía de estampar su firma.
El hecho era desconcertante: vivo en un octavo piso a la calle. Surgieron infinidad de interrogantes, pero ninguna respuesta. No pude construir alguna hipótesis con la cual tranquilizarme. Durante varios días tuve miedo de salir a la calle, pero la desesperación por fumar me obligó a hacerlo. Apenas oscurecía me encerraba en el departamento no sin antes asegurar puertas y ventanas. Interrogué a algunos vecinos del edificio con quienes me crucé en el ascensor: ninguno había oído mis gritos. Los pocos a quienes les mostré el brazo tatuado parecieron espantarse. Me tomaron por loco y, desde entonces, no comparten conmigo el ascensor, hasta algunos me quitaron el saludo.
No sabía qué hacer. No tener con quien compartir mi desgracia, tomé el teléfono y llamé a Laura, pero corté mientras aún se oía el sonido de la llamada. Me dirigí al puerto.
Mientras caminaba por las calles de adoquines que aún conservan las vías del tranvía, me venían a la mente escenas de viejas películas de piratas. Patas de palo, garfios, loros, ojos magullados cubiertos por parches de cuero, el Jolly Roger, la bandera negra con la calavera y los fémures blancos cruzados. El río quedaba oculto tras la bruma y las imponentes chimeneas de los buques mercantes parecían emerger del aire. La llovizna agregaba una pincelada exótica al clima de misterio.
Entré a un bar; el vaho sofocante de tabaco y grapa me produjo náuseas. Un par de corpulentos marineros borrachos jugaban a los naipes y reían. El cantinero me facilitó la dirección de un tatuador hacia donde me encaminé para consultarle.
Se trataba de una construcción precaria con paredes de chapas de zinc en el barrio de La Boca. Golpeé. Me atendió una mujer de rasgos delicados que habría sido hermosa en su juventud. La ropa de entrecasa —un batón gris con grandes flores rosas estampadas— no le favorecía, como tampoco el pelo entrecano recogido hacia atrás en un rodete y las pantuflas deformadas por el uso. Me hizo pasar y aguardar en la sala, pasó a una habitación contigua separada por una cortina metálica como las que había antaño en las carnicerías, que tintineaba como campanitas desafinadas. Al quedarme solo, me puse a observar a mi alrededor. Sobre una mesa ratona descansaban en una bandeja de metal los instrumentos del artista: agujas de diferente calibre, frascos con tinta de colores, un tintero, alcohol, un rollo de papel, que más tarde me enteré que lo llaman hectográfico, y un recipiente metálico de aluminio con algodón, gasa, vendas, cinta adhesiva y agua oxigenada. Seis o siete pequeñas marinas baratas colgaban en las paredes de pintura descascarada.
El sonido de la cortina se intensificó y la aparición del tatuador interrumpió mi curioseo. Era alto, fornido; tendría unos sesenta años y me sorprendió que conservara íntegra una larga cabellera rojiza; el rostro curtido por el sol marcado por profundas cicatrices, arrugas profundas, vasos sanguíneos, marcas como las que dejan la viruela, cejas tupidas y voz ronca. Vestía una remera a rayas horizontales azules y blancas, muy ajustada, de manga corta que dejaba al descubierto brazos musculosos completamente tatuados, pantalón de trabajo azul y botas de goma negra hasta las rodillas. La pipa, que no se despegaba de su boca ni para exhalar el humo, despedía un perfume picante que me sugería opio.
Le conté acerca del accidente en forma rápida y confusa, no podía refrenar la verborrea aún consciente de lo que hacía, como un espectador pasivo de mis propios actos.
—Óigame, ¿señor…? No nos hemos presentado.
—Gutiérrez… Roberto Gutiérrez.
—Señor Gutiérrez, sabrá usted que al igual que los presos, los marinos, llevamos tatuajes realizados en tinta azul o negra. Solemos contar historias fabulosas acerca de las circunstancias en que nos dejamos hincar las agujas. Admitámoslo, Gutiérrez, que cuando llegamos al primer puerto con el dinero de la paga, luego de meses en mar abierto, durante una noche de alcohol y mujeres no sabíamos lo que nos estaban haciendo, hasta que tuvimos que pagarlo a precio de oro —reía — ¿No es así, amigo? ¡Nos desplumaron! —y retiró apenitas por primera vez la pipa de su boca y recién entonces me percaté de su acento extranjero, pero no pude precisar la procedencia. —Después vienen los dolores y recién entonces…
—No, señor; jamás he bebido alcohol y una sola vez he subido a un barco.
Me puse a llorar como un niño.
—Pase por aquí —ordenó. Le seguí.
Entramos de nuevo en la habitación contigua tras la cortina de campanitas y me invitó a sentarme alrededor de la mesa. Me sentía incómodo; después de la conducta de mis vecinos voy de manga larga, sabía que él iba a querer que le enseñara el brazo. Para adelantarme, resignado, me remangué hasta el codo.
Se puso a estudiar el tatuaje con atención. Luego se incorporó para tomar de un mueble a mis espaldas un grueso libro de tapas descoloridas cuyo título no alcancé a ver, lo apoyó sobre la mesa y se lo puso a hojear. El volumen contenía ilustraciones de barcos realizadas en tinta china negra y azul sobre papel ilustración bastante deteriorado, tal vez eran modelos de tatuajes. Se quedó pensativo y me dijo:
—Su tatuaje es auténtico. No hay ninguna duda. ¡El loco de Gowers! ¡Quién otro! Me lo imaginaba apenas me contó su historia —reía mientras señalaba mi brazo, profería exclamaciones de admiración —¡El viejo loco! ¿De dónde lo conoce? ¿Vive aún? Hable con confianza, señor Gutiérrez.
Repetí la narración del accidente en forma ordenada, esforzándome por mantener la calma a pesar del nerviosismo. Él parecía subestimar aquello que le contaba y, a medida que avanzaba en el relato, en la parte donde describía mi dolor, reía a carcajadas.
—María —llamó —trae una cerveza, dos vasos y algo para acompañar.
La mujer que me había recibido no se hizo esperar; trajo una bandeja con lo que el tatuador le había solicitado, un platillo con aceitunas y otro con cuadraditos de jamón que apoyó sobre la mesa, y, al vernos, a él reírse y a mí tan serio, hizo con los labios un ademán de no comprender lo que sucedía entre nosotros y se retiró en forma discreta. El hombre continuó:
—Gowersen es la forma completa del apellido —sirvió ambos vasos y se tomó el de él de un solo trago. —Una ilustre familia danesa de maestros tatuadores cuya estirpe se pierde en la oscuridad de los tiempos. ¿Seis, siete…?, vaya a saberse cuántas generaciones de maestros del tatuado salieron de los hijos de Gowersen. Me enteré que “sen” significa hijo en lengua escandinava. Son los descendientes de un tal Gower, que se jactaban de su linaje vikingo. Yo conocí a uno de ellos, Hans, allá por el año… déjeme pensar… usted es muy joven… en el setenta y seis. Un gran hombre, aunque bastante loco. Lástima que la sífilis robó su descendencia, usted me entiende. Por aquel entonces era muy viejo y ya no ejercía el oficio…
Quedó en silencio, con la mirada suspendida como hipnotizado. Con movimientos mecánicos se sirvió el segundo vaso, echó la cabeza hacia atrás y se recostó sobre el respaldo de la silla con la mirada fija en mi antebrazo. De repente, pareció sobresaltarse y la risa se transfiguró en una mueca de horror. Vació el contenido de la pipa sobre un cenicero de vidrio, mientras el humo dibujaba espirales que obnubilaron su rostro. Hizo un esfuerzo por serenarse luego de despejar la humareda con la mano, con una expresión en el rostro que me pareció impostado. Volvió a cargar la pipa. Cuando la encendió, intentó sonreír en forma forzada, era evidente que fingía. Sorbió un poco más de cerveza y la mantuvo en la boca por algunos segundos con la espuma que burbujeaba entre los labios, luego expresó:
—No, no puede ser. Olvídese Gutiérrez de lo que le conté —y cambió el tono de voz, afectuoso, más que cordial, como el del principio de la entrevista. —Un tatuaje como el que lleva en el brazo estimo que debe valer hoy una fortuna y, por favor no tome a mal lo que le diré, usted me sugiere un… un museo viviente —se puso de pie para darme una fuerte palmada en la espalda y volvió a sonreír. —¿Eh, Gutiérrez? La firma ya le dije que es legítima, no hay duda que es la de Gowersen, aunque el hombre… ja, ja, ja, el hombre ya no pertenece a este mundo. Pero, ¿quién otro sería capaz de realizar un trabajo como el que adorna su antebrazo? Insuperable. La respuesta es Nadie. Lo raro del barco es que… No, no, eso es imposible.
—¿Qué puede ser imposible en estas circunstancias? Dígamelo, ¡por Dios!, dígamelo. ¿Puede acaso algo calificarse de imposible luego de lo que me ha sucedido? ¡Prosiga por favor!
—De acuerdo, pero recuerde que usted me lo pidió— exhaló el humo de la pipa y continuó de mala gana: —Sabrá que todo oficio tiene sus tradiciones, que usted podrá calificar, y con todo derecho, de supersticiones. De eso se trata.
—¿A qué se refiere?
Abrió el libro en la página donde una estampita hacía de señalador.
—Acérquese y mire este dibujo; es un barco idéntico al que usted lleva tatuado. Por favor, lea el nombre de la nave, ¿lo ve?: Drive. Es una palabra inglesa que me parece que significa impulso. En el tatuaje de su brazo esta invertido, como si fuera el reverso de este, que es el original. Desde un primer momento advertí que se señalaba el brazo derecho cuando, por tradición, un barco debe tatuarse en el izquierdo, visto de estribor, claro. ¿Sabe por qué? Para que la popa apunte hacia el corazón. “La tinta debe seguir la dirección de la sangre”, reza un principio de nuestro oficio. Se cree que, de esta manera, el dibujo se hará carne. De lo contrario, se asentaría en la cabeza, en la mente. Le repito: no debe dar fe a las ensoñaciones del hombre de mar; piense en Ulises y su fabulosa Odisea…
—Continúe, por favor.
—En su tatuaje el navío se llama Evird, palabra sin sentido, inversión de Drive. Sepa que nuestro arte es muy antiguo, y que las letras de una palabra pueden estar dispuestas de las más variadas formas.
—¡Me estoy volviendo loco! ¿Puede decirme, por favor, de qué se trata todo esto?
—Serénese, ¿lo puedo llamar Roberto? Creo que sería mejor para usted, Roberto, que lea la nota al pie de página.
El texto que sigue a continuación corresponde a una reconstrucción de lo que leí en aquel momento. Me había esforzado en memorizarlo y lo escribí en mi block de notas apenas llegué a mi casa:
Drive: galeón construido en un astillero de Liverpool, cuyo nombre quedó registrado, a principios del siglo XVI (seguían la descripción de la nave, sus medidas y una ficha técnica confeccionada por la compañía aseguradora Lloyd). Fue comandada por el capitán Reginald Lewis Williams, con patente de corso otorgada por la Corona. Desapareció cerca de la costa de Martinica en la primavera de 1591; además del capitán y el total de la tripulación, se perdió el botín obtenido del saqueo a barcos españoles. Los buscadores de tesoros aseguraban que el mismo Williams hundió la nave para quedarse con el producto de la piratería y ocultarse luego en una recóndita isla del Mar Caribe. Del capitán se dice que fue un individuo extravagante, amigo de prácticas y rituales macabros que aprendió de los salvajes en sus incontables viajes alrededor del globo. Llevaba tatuada en el brazo la imagen de su barco realizada por el famoso Gowersen-Duerf, quien lo habría iniciado en la técnica del tatuaje mental.
¿Tatuaje mental? ¿Qué significaban esas dos palabras escritas juntas? Le pedí explicación acerca de la mencionada técnica, cosa que minimizó:
—No tengo idea de qué puede tratarse. No creo que exista semejante cosa. Comprendo que ese nombre suena en verdad a algo siniestro. Olvídese de eso, Roberto, hágame caso, lo digo por su bien.
Lo miré fijo a los ojos, seguro de que mentía. De pronto se puso serio y me pidió que le volviera a mostrar el brazo. Tomó la lupa y volvió a estudiar mi tatuaje.
—Mire, Roberto, acá hay algo que no me cuaja. Al lado de la firma de Gowers, a la derecha, han tatuado unas letras chinas. Desconozco ese idioma por lo cual no sé su significado.
—Voy a tener que averiguarlo. Debe ser algo importante.
Hizo silencio, se puso de pie y me extendió la mano para saludarme.
—Me va a tener que disculpar… Tengo cosas que hacer —me acompañó hasta la puerta de calle. —Se lo ve muy nervioso… Pienso que usted necesita un médico.
Llegué a casa confundido. Una fuerte jaqueca se instaló aquel día y que no me abandonaría desde entonces. Me sentía exhausto. “Olvídese del asunto”, las palabras del tatuador retumbaban como un eco en el interior de mi cabeza apenas me recosté en el sillón y cerré los ojos para intentar relajarme. Pero, ¿cómo olvidar? Sentía un cosquilleo que se irradiaba desde la nuca hacia abajo siguiendo la línea de la columna vertebral. Intenté evocar algún recuerdo agradable, recurso al que apelo cuando necesito rehuir de los problemas o dejar de martirizarme por mis pequeñas faltas, pero la frase “tatuaje mental” quedó asociada a la palabra tortura. Imaginaba que se había establecido un circuito desde el antebrazo, región adonde, poco a poco, se focalizó el hormigueo, hasta el cerebro. Esta sensación, especie de parestesia, debo reconocer que al principio me resultó placentera, hasta que en forma paulatina se transformó en un dolor agudo. La imagen del tatuaje era una presencia constante.
Las fantasías bullían desordenadas en mi interior. No dudaba que sueños y fantasías eran el producto mórbido de un sistema nervioso sobreexcitado y el insomnio su consecuencia natural. En estado de duermevela se me representó la siguiente escena: me tomaban prisionero los piratas y me amarraban al palo mayor del Drive, por haber cometido algún delito para mí desconocido. El capitán Williams y Gowers laceraban mi brazo con sus sables de punta filosa. Luego me dejaban abandonado en una isla habitada por aborígenes reducidores de cabezas.
Rompí el ensueño pronunciando una frase que recuerdo haber leído en el libro que olvidó Laura cuando me dejó: “Las fantasías no deberían existir”.
Estaba desesperado, perdido en un caos que me desbordaba. La imagen de la nave agotaba mis energías. Dejé de comer, casi no dormía. Me sentía débil y mareado como cuando viajamos con Laura en un crucero el año pasado. Había perdido las ganas de vivir. Me avergüenza admitir que pensé suicidarme… Había maquinado un procedimiento infalible. Recién entonces me di cuenta que necesitaba ayuda, y, aceptando el consejo del tatuador, decidí consultarle a mi antiguo médico.
El doctor Mardones me había asistido meses atrás a raíz de una depresión desencadenada por el abandono de Laura, tema que no parece guardar relación alguna con mis padecimientos actuales. En aquella oportunidad me había recetado un medicamento gracias al cual logré superar el estado de crisis. Decidí visitarlo sin solicitar turno, a pesar de saber que los psiquiatras son enemigos de esta costumbre, tal era mi necesidad de verlo. No quería dilatar la entrevista. Tuve la suerte de encontrarle desocupado y que autorizó a la secretaria para que me hiciera pasar al consultorio.
—¿Qué lo trae por aquí, Gutiérrez?
—¡Se acuerda de mí, doctor!
—Por supuesto. ¿Cómo está? Hace tiempo que no tengo noticias de usted. Había quedado en regresar.
Cuando se puso de pie para buscar mi historia clínica en el fichero, me puse a observarlo. Lo notaba cambiado; sus ojos, antes tan vivaces, se hallaban ocultos por gafas de cristal ahumado que le daban un aspecto sombrío. Había envejecido en forma prematura y hacía un ruido molesto con la garganta como para aclararse la voz. Se desplazaba con dificultad. Cojeaba.
—Lo escucho…
—Estoy muy mal, doctor. Tuve un accidente terrible… Le voy a contar… Tiene que ayudarme: me estoy volviendo loco.
Y narré en forma minuciosa todo lo sucedido, sin dejar de enseñarle el brazo tatuado, testimonio de la veracidad de mi relato.
—Lo peor de todo, doctor, es que no puedo dejar de pensar en el barco.
Se quitó los anteojos y me tomó del brazo acercándolo a la lámpara del escritorio. El carraspeo se acentuó y al sentir su aliento sobre la piel, me dio tal repugnancia que lo retiré de golpe.
—Tranquilo, Gutiérrez —carraspeó— Me imagino que debe haber encontrado una nueva pareja, usted es un seductor.
—No, doctor, vivo solo desde entonces. Pero… pero necesito hacerle una pregunta directa. Dígame doctor, ¿qué sabe usted de una técnica llamada “tatuaje mental”?, necesito saberlo ya.
Volvió a colocarse los lentes y escribió en el recetario por duplicado con esa letra inentendible que tienen los médicos el nombre del medicamento, cortó las hojas y me las entregó, luego de carraspear dos o tres veces y me dijo:
—Aquí le anoté el nombre del sedante y las instrucciones que debe seguir para la toma. Esta noche serán dos pastillas, ya iremos viendo cómo evoluciona. Lo espero mañana a las 18. Primero usted tiene que dormir, luego tendremos tiempo para hablar de sus “ideas fijas”— y dio por finalizada la entrevista.
Camino a mi hogar me puse a reflexionar acera de la conducta del doctor. Era evidente que el carraspeo era una especie de tic nervioso. Pensé que el hombre no estaba en sus cabales. Triste destino el de los psiquiatras, como es de común conocimiento, luego de años de tratar con chiflados terminan peor que sus pacientes. Hice un bollo con la receta que arrojé al medio de la calle y disfruté del espectáculo de observar cómo era aplastado por las ruedas de los autos.
Mientras abría la puerta de mi departamento se me aclararon las ideas; intuí que debía existir alguna relación entre el “tatuaje mental” y las demás técnicas que tienen por objetivo la manipulación de la voluntad, tal como lo practican los psiquiatras. Años atrás solía leer revistas de divulgación científica. Recordé el “lavado de cerebro” de los rusos, “la inducción posthipnótica” de los franceses y los “mensajes subliminales” de los estadounidenses. Busqué en la biblioteca el tomo de la T de la Enciclopedia Espasa-Calpe, y por un error que no alcanzo a explicarme, tomé aquel libro, la antología de cuentos que leía la noche del accidente. Interpreté la equivocación como presagio y comencé a leer el primer relato titulado Interior y exterior, de Herman Hess. Narraba el incidente entre dos profesores universitarios amigos dedicados a la investigación, uno de ellos había abandonado el método científico para abocarse al ocultismo: “Cuando un objeto externo se incorpora a la conciencia hasta el punto que no se puede dejar de pensar en él, ha operado la Magia”. ¡Era la descripción exacta de lo que me ocurría a mí! La imagen del tatuaje era constante, imposible de desembarazarme de ella, como si estuviera adherida a mis pupilas e incorporada por completo a mi identidad. De pronto recordé el título del cuento cuya lectura se vio interrumpida por el corte de luz: “En la colonia penitenciaria”, de Kafka, donde un explorador visita una isla y es invitado a asistir a la ejecución pública de un criminal que se realiza por medio de un aparato ideado por el difunto gobernador, un militar, que se utilizará por última vez. Se trata de un complejo aparato que graba en el cuerpo de la víctima el texto de la ley transgredida por el reo. Aunque encontré similitud con el castigo chino, volví a la Enciclopedia y dado que no hallé referencia alguna acerca del tema que me obsesionaba, me dirigí a la Biblioteca del Congreso.
Después de una minuciosa búsqueda, la empleada encontró en el índice el único libro sobre el tema. El arte del tatuado resultó ser una novelita erótica de autor anónimo. Un breve prólogo refería que el original inglés había sido editado en Edimburgo en 1521. El texto, escrito en lenguaje vulgar, contenía abundantes notas a pie de página acerca de costumbres sexuales de los pueblos llamados primitivos que, en otro momento, habría disfrutado.
En el capítulo 5 aparecieron escritas juntas las dos palabras abominables: “tatuaje mental”. Mis ojos se deslizaron hacia abajo donde un asterisco señalaba la nota del traductor. Pero su lectura me decepcionó, se refería al carácter sensual que tiene para los orientales el tatuaje en la mujer. Además, la frase toda estaba mal redactada y luego de analizarla palabra por palabra llegué a la conclusión de que se trataba de una traducción muy pobre o expurgada por la censura. Necesitaba conseguir el original.
En otra nota del libro me enteré de que los chinos realizan tatuajes desde hace más de 2000 años. En la antigüedad los usaban como ornamento con figuras de dragón, ave fénix o grulla, en fin, figuras populares de esa civilización. Pero desde el Primer Emperador, solían tatuar en la frente de los criminales los caracteres que indicaban el delito por ellos cometido: asesino, ladrón, violador, traidor, infiel. De esta manera no podían escapar ni esconderse porque serían reconocidos…
A medida que transcurrían los días fui recuperando la tranquilidad. Si bien aún me resultaba difícil conciliar el sueño, me acostumbré a relajarme por medio de ejercicios de yoga. Ya no me sentía avergonzado del tatuaje; al contrario, lo asumí como algo natural y hasta con orgullo, más todavía, como una distinción. A pesar de que no dejaba de pensar en el barco ni por un instante, la angustia se había disipado. Traté de convencerme a mí mismo de que las mejores enseñanzas provienen de las experiencias penosas y que en la vida todo tiene una razón de ser, como afirmaban los filósofos de la antigua Grecia. Me dediqué con entusiasmo a redactar cartas destinadas a conocidos anticuarios londinenses en procura de aquel libro y mis salidas se limitaron a ir a despacharlas o a retirar la correspondencia en la casilla de correo que habilité expresamente. Las respuestas no tardaron en llegar, pero parecían calcadas. “No lo conocemos”; “Imposible”; “Inhallable”; “No aparece mencionado en nuestros registros”.
Meses después, la carta de un coleccionista particular decía haber localizado el libro, pidiéndome una suma elevada que debía abonarse en libras esterlinas y remitirse por anticipado para concretar la operación. Cómo se hubo enterado de mi búsqueda y quién le había proporcionado mi dirección no me fue posible saberlo. Estaba enterado de la existencia de un mercado negro de antigüedades y quise creer que se trataba de una maniobra clandestina realizada por alguna empresa de renombre con el objeto de evadir impuestos. Decidí arriesgarme y envié un giro que compré a la orden del enigmático nombre de Mister W, aunque para obtener esa cantidad tuve que desprenderme de algunos objetos valiosos, en especial de alhajas familiares que heredé de mi finada madre.
Tres semanas después recibí la encomienda, un sobre amarillo con matasellos de Singapur. Ahora tenía en mis manos aquel texto, uno de los raros ejemplares de la edición limitada, fechada en 1886, de la Kama Shastra Society of London. Tanto el estudio preliminar como las notas fueron redactados por los fundadores sus fundadores, el capitán Robert Francis Burton y el doctor Forster Fitzgerald Arbothnot. El libro comenzaba con una breve referencia histórica donde explicaba que la presente versión era una traducción libre del original escrito en sánscrito hacia fines del siglo XII. Mencionaba una edición de 1521 que calificaba de “deplorable”. Salteé el índice de transcripciones, o sea, el criterio fonético, que seguía a continuación y fui directamente a la nota al pie de página del capítulo 5, que transcribo:
tatuaje mental: (ingl. mind tatoo). Nombre genérico que reciben en Oriente las diversas técnicas espirituales cuyo objetivo apunta a la fijación permanente de una imagen en la psiquis de un individuo para dominar su voluntad. Utilizada ocasionalmente ante situaciones extremas, en especial a falta de un continuador idóneo (discípulo, descendiente sanguíneo) cuando la tradición corre peligro de perderse.
Originarias del Punjab pre-ario, se difundieron por diversas regiones dando lugar a formas depuradas, tales como el yoga (mandala) en la India, o la Vía de la mano izquierda (tantra) en el Tíbet. En China fueron prohibidas tanto por el confusionismo como por el taoísmo. Más tarde, en Japón, se amalgamaron con ciertas ramas del budismo y derivaron en terapéuticas del espíritu (v.g. zen). En África, mucho más tarde, se produjo un sincretismo entre éstas y ciertos cultos tribales de características demoníacas que se conocen con el nombre de budu o vudú. Recientes excavaciones en el Valle del Indio superior (vasos cerámicos con nudos) testimonian una antigüedad mayor.
No del todo satisfecho con los datos obtenidos, me encaminé hacia lo del tatuador con el precioso libro recién adquirido para pedirle que me ayudara a develar el misterio. Desde la esquina observé con sorpresa el cartel de una inmobiliaria cruzado por otro más pequeño que decía “vendido”. La puerta de calle estaba cerrada desde afuera con cadena y candado. Desesperado, la empujé y la pateé con violencia. Pronto me di cuenta que mi conducta era inútil y apenas me alejé unos pasos advertí que en el anuncio figuraba la dirección de la oficina de bienes raíces. Caminé hasta la avenida donde detuve un taxi y en pocos minutos llegué al local.
—Buenos días, busco al tatuador. Vengo de su casa y…
—Ah, ¿el señor Gowersen? Sí, regresó a Dinamarca…
Sentí que flaqueaba y caí de rodillas. Cuando recobré el conocimiento estaba rodeado por varias personas. Me habían acostado sobre un sillón; una señorita me abanicaba con una carpeta; un señor maduro me sostenía la cabeza con fuerza para que la mantuviera hacia abajo, mientras el dueño del local aflojaba mi ropa con una mano y, con la otra, intentaba darme de beber agua de un vaso. Cada cual opinaba acerca de mi estado de salud y coincidían en que se trataba de una lipotimia. Pedí que llamaran un taxi que me llevara a casa.
Me recosté en el sillón y regresaron los síntomas que me perturbaban aún más acentuados. Ahora se había sumado a mi preocupación el significado de los sinogramas. Vinieron a mi memoria los juegos vergonzosos que le propuse a Laura que motivaron su alejamiento y, aunque hoy estoy arrepentido, me negué a decidir a cuál delito vergonzoso podrían referirse los pictogramas chinos. No sin esfuerzo logré que se borraran fragmentos de mi pasado reciente de mi relación amorosa.
Pero la imagen del barco era constante. Todo intento por distraerle atención resultaba inútil. De repente sentí que el piso se movía, como si estuviera parado sobre una superficie inestable. Todos los objetos parecían girar a mí alrededor. Me sentí mareado y con náuseas. Ante mi vista el barco tatuado se tambaleaba al ritmo del temblor de mi brazo. Las velas se sacudían, los cables se zarandeaban y el rugido del viento resonaba en mis oídos. El agua de las olas dibujadas parecía desbordar. Y en mi interior sucedía lo mismo que en el tatuaje.
¿Cómo olvidar? Ya nunca podré liberarme de esta imagen. Todo esfuerzo ahora sería en vano: el barco se hundió en mi propia sangre.



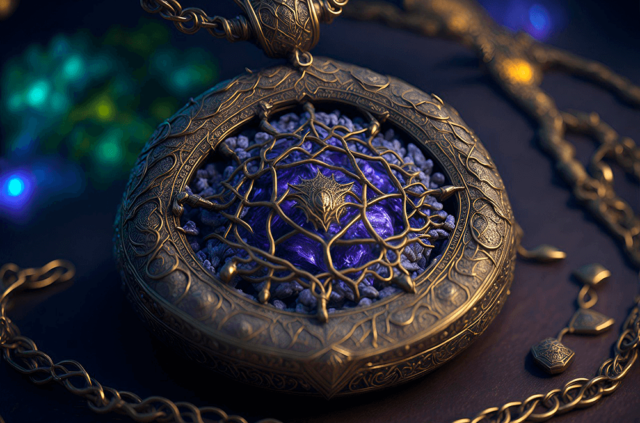





Comments (6)
Un cuento profundo, escrito con delicadeza y gran humanidad. Una prosa que invita a pensar una y otra vez en la noción del Tiempo.
¡Felicitaciones!
Asomarse a la realidad a veces te deja unas marcas tan profundas que parecen tatuajes. Con el propósito de entender algo sobre las marcas, es imperativo adentrarse en laberínticos recorridos, única vía para conocer algo más verdadero sobre uno mismo. Esta es la reflexión que me sugiere este intenso relato.
Inquietante desconcertante, lleno de reflexiones e informacion complementaria. Una maravilla.
Atrapante, muy imaginativo!
Atrapante de inicio al fin. Gracias por compartirlo.
Excelente!