Eugenio
Por José E. Kameniecki (*)
Uno de los atributos de Hermes, deidad de las encrucijadas, era el de propiciar los encuentros fortuitos, aquellos que parecen ser casuales.
Tal vez fue aquel dios griego quien generó una situación que tanto iba a influir en mi vida.
Tendría yo alrededor de 9 años. Era una tarde de calor intenso en el mes de febrero, época de las vacaciones escolares. Caminaba hacia la casa de un amigo cuando me topé con un vecino, Eugenio, que me preguntó por mi padre. Le respondí que estaba trabajando. Sorprendido, me respondió: “Pero, pibe, ¿quién trabaja en verano? ¡Pobre hombre! Lo compadezco… Dale mis saludos”.
Esas palabras resonaron en mi interior y jamás se borraron de mi memoria. La casualidad me había interpelado por un personaje, que parecía corresponderse con mis ideales.
Durante la temprana infancia resulta imposible anticipar que las opiniones de algunos personajes, en apariencia intrascendentes, quedarían grabadas para siempre. Para mí, Eugenio, al igual que todos mis vecinos, era algo así como un personaje del cine, con una conducta coherente al extremo, fija, inamovible, predecible en su forma de pensar y de actuar. Mucho más tarde descubrí la complejidad de la naturaleza humana, las contradicciones, los conflictos psicológicos, los sentimientos encontrados, aprendí a descreer de las apariencias y esa idea infantil poco a poco se desvaneció, porque aquel momento fue una bisagra que pude resignificar después,
El encuentro con Eugenio me había hecho pensar que el trabajo era una condena injusta. La idea de no tener que trabajar me fascinaba. Pero lo dicho por este hombre entraba en contradicción con lo que me habían enseñado en mi casa y en la escuela, lugares en los que el trabajo era valorado como una virtud.
En la secundaria comencé a leer a autores que pensaban como yo. Los griegos idealizaban el ocio. Desde la etimología de la palabra “trabajo”, derivada del latín tripalium, el nombre de un instrumento de tortura. Y desde lo religioso, el castigo divino enunciado en la frase bíblica “ganarás el pan con el sudor de tu frente”, Y el apotegma que nos transmitían los adultos que “el trabajo dignifica” me parecía un sinsentido. También descubrí con horror el cartel que coronaba la entrada de los campos de la muerte instaurados por los nazis: “El trabajo os hará libres”.
En ese entonces solía conversar con mi madre acerca del futuro y el hecho de que en un momento lejano de mi vida tendría que trabajar lo cual era algo que me acuciaba. Imaginaba yo una infancia eterna, de juegos con amigos y diversión, rechazaba la idea de que esa etapa tendría un final. Esa misma noche le conté a mi padre lo sucedido; él me explicó que el señor Eugenio no era una buena persona, que se ingeniaba para no tener que trabajar a costa del prójimo.
Eugenio vivía a la vuelta de mi casa en una enorme construcción señorial de dos plantas que contaba con más de veinte habitaciones en el barrio de La Paternal. Se trataba de una vivienda mal conservada, convertida en una casa de inquilinato donde vivían familias humildes.
Los conventillos eran construcciones antiguas con muchas habitaciones y un patio central. Las familias ocupaban cada una un cuarto y compartían el único baño que, además, carecía de agua caliente. Se debía esperar el turno para poder ingresar. El patio que comunicaba a las habitaciones contaba con varios piletones para lavar la ropa y largas sogas como tendederos. Vivían también personas solteras que se quedaron allí tras la muerte de sus progenitores. En general, la relación entre los vecinos era conflictiva tanto por vivir hacinados como por los turnos en el baño. Se generaban a diario pequeñas rencillas cuando alguno se demoraba en el cuarto de baño y el otro tenía apuro para ir a trabajar. Pero en conjunto conformaban una gran familia que por convivir tantos años juntos habían establecido fuertes vínculos y solidaridad mutua.
Eugenio tendría entonces alrededor de 45 años, apenas mayor que mi padre, era un solterón que vivía con su madre anciana viuda en un conventillo. En ese entonces los alquileres estaban congelados por ley y los inquilinos abonaban una cifra irrisoria y no se los podía desalojar ni aumentar la mensualidad.
Eugenio era el único habitante que tenía una posición económica holgada. A diferencia de sus vecinos, ocupaba las tres habitaciones en la entrada del edificio, tenía cocina a gas, heladera eléctrica, lavarropas, televisor y un combinado de radio y tocadiscos. Era un hombre de estatura mediana, cabello rubio oscuro, se peinaba con esmero para ocultar su calvicie prematura y tenía pequeños ojos grises. Parecía tener tatuada una sonrisa. Robusto, de espaldas anchas, caminaba inclinado hacia adelante y en su espalda se insinuaba una pequeña joroba. Acostumbraba usar sandalias de cuero que en verano dejaban a la vista sus dedos deformados con uñas muy largas. Tenía facilidad para hacerse el simpático, pero cuando se ponía serio parecía esforzarse para contener la ira, se le entrecerraban los ojos y en su boca se dibujaba un rictus. Le gustaba conversar con mi padre y solían encontrarse en forma esporádica a jugar al dominó en un café en la avenida Juan B. Justo y Morelos o en la confitería La Sevillana, de Camarones y Avenida San Martín. En aquella época abundaban los cafés, había uno en casi en todas las esquinas. Allí se reunían a conversar y a jugar a las cartas, a los dados o al dominó grupos de varones después del trabajo. En su mayoría se quedaban hasta la hora de la cena, pero algunos permanecían en el local hasta tarde y sus mujeres, como el lugar estaba vedado para ellas, mandaban a sus hijos a buscarlos.
Aunque Eugenio se jactaba de no haber trabajado nunca, mi padre me contó que lo conocía del barrio y que comenzaron a hablar cuando habían sido compañeros de trabajo en una empresa maderera diez años atrás. Se distinguía por su mal carácter y era muy autoritario con los jóvenes cadetes quienes lo detestaban. Esa fue la razón por la cual decidieron despedirlo a los pocos meses. A mi tío Luis, hermano menor de mi madre, uno de los que lo padecía, le había asignado la tarea de prepararle el café. Y Luis se vengaba: vertía en el pocillo el líquido que se acumulaba en la esponjilla para humedecer las estampillas y le escurría el trapo rejilla. Eugenio manifestaba que el café de Luis era el mejor que había probado y, en especial, le agradaba que tuviera espumita.
Al quedar fuera de la empresa, tal vez por orgullo o por humillación, Eugenio decidió no volver jamás a trabajar. Fue así que descubrió un oficio muy redituable (en realidad, hoy profesionalizado), hoy extinguido, practicado por vecinos en todos los barrios de la ciudad que en el nuestro había quedado vacante después del fallecimiento del señor Alejandro. Se levantaba al mediodía y esperaba toparse con algún vecino en una parada de colectivo a quien le preguntaba con disimulo adónde se dirigía. Cuando se enteraba que alguno salía de compras, un artículo para el hogar o una indumentaria, se ofrecía a acompañarlo a lo de un supuesto conocido que le haría un importante descuento por ser su amigo. Dado que se esforzaba por ser simpático y locuaz le resultaba fácil hallar algún candidato. Entonces lo llevaba a un comercio donde a él le pagaban en secreto una comisión sin otorgar ahorro alguno para el vecino, si no todo lo contrario, le agregaban al precio el porcentaje que pedía Eugenio. Para señalar el monto colocaba las manos sobre el pecho y le decía al comerciante: “Hazle un buen precio que es un amigo”, y los dedos extendidos significaban la comisión: una mano, el 5%, dos el 10%.
Pocos años después, y ya con el negocio en su apogeo, Eugenio se casó con Mercedes, una mujer provinciana, a quien llevó a vivir al conventillo. No era agraciada ni se esmeraba en el vestido. Tenía ojos muy pequeños hundidos de color incierto y le faltaban dos o tres piezas dentales. Salía a la calle en batón y una vincha oscura que abrazaba la cabellera crespa negra y con pantuflas de fieltro. Apenas más alta que su marido, tenía las piernas vendadas ocultas en medias oscuras a causa de las várices. Del cuello le colgaba una cadena larga con un importante crucifijo con el Ecce homo que debía ser de plata. Recuerdo que nos invitó al casamiento en una quinta y allí conocí el deporte llamado croquet. La gente murmuraba que Mercedes no se correspondía con el estatus de Eugenio y que, más que una esposa, se había casado para tenerla de sirvienta. Se decía, además, que el hombre salía por las noches y frecuentaba a otras mujeres en bares y cabarets.
Dos años después nació su único hijo, Nahuel, al que apodaban Coqui. La mujer de Eugenio buscaba hacerse amiga de mi madre y venía a casa a visitarla con su hijo sin previo aviso. Coqui era un niño de baja estatura para su edad, muy malcriado, decía malas palabras y amante de las travesuras. Irradiaba mal olor, como si no se bañara, por esa razón los chicos del barrio lo apodaron Tufo. Llegaba con las manos y la cara sucias y todo lo tocaba. Abría los cajones de los muebles y los vaciaba, dejando sus huellas digitales marcadas, rompía los adornos y al hacerlo lo festejaba con una carcajada. Mi hermano y yo, varios años mayores, nos negábamos a jugar con él porque pegaba, mordía y escupía. Mercedes no le caía bien a mi madre debido a que solo hablaba de las novelas de la radio o comentaba los chismes de la farándula que salían en la las revistas. Pero sobre todo porque no le ponía límites a su hijo. Mamá se las ingenió, no recuerdo cómo, para que dejara de venir a casa. Nos enteramos que tiempo después Eugenio la vinculó con otra vecina con el fin de no tener que soportar tanto tiempo a su esposa e hijo en la casa.
La madre de Eugenio era una hermosa viejita de cabello blanco intenso y grandes ojos celestes. Como era obligatorio al ingresar al conventillo pasar por la puerta de las habitaciones de Eugenio, yo la saludaba cuando iba a visitar a mi amigo Sergio y me convidaba con un caramelo o una galletita que ella misma elaboraba. Falleció cuando Coqui tendría 8 años. Había quedado ciega y Mercedes se hizo cargo de atenderla desde que se casó con Eugenio.
Como los vecinos del conventillo pagaban una insignificante renta, juntaban el dinero de un año en forma proporcional de acuerdo al espacio que ocupaban, y se turnaban para llevarle el dinero al propietario que vivía en el Centro. Cuando cambió la ley de alquileres el dueño de la casa decidió no aumentar el precio de la renta ni desalojarlos porque tenía buena relación con los inquilinos y sabía de su mala situación económica. Cuando le llegó el turno a Eugenio para pagar el alquiler, le hizo una oferta por la casa a un precio irrisorio que el propietario aceptó. Y sin perder tiempo, contrató un abogado despiadado que desalojó a todos los inquilinos, incluso a varios de ellos que los conocía desde su infancia. Eugenio fue intransigente. Quedaron en la calle personas enfermas, ancianos y familias proletarias quienes le habían ofrecido aumentar el precio de la renta y ante su negativa le suplicaron a Eugenio que les diera tiempo para buscar una vivienda. Entre los damnificados se encontraba la familia de mi amigo Sergio cuyo padre, acuciado de una enfermedad neurológica, no estaba en condiciones de trabajar. Pero no tuvo piedad. Enterado mi padre, indignado por su conducta, ayudó a reubicar a varios inquilinos y dejó de tener trato con Eugenio. El señor Yonk *, un vecino chino amigo de papá, expresó su desprecio hacia personas de ese talante que consideraba perversos. “El hombre que no trabaja no tiene amigos”, sentenció.
Me enteré por mi amigo Sergio, quien seguía relacionado con Mercedes, después de desalojarlos y se encontraba con Coqui de vez en cuando, que Eugenio había vendido la propiedad a un valor muy elevado a una constructora extranjera y se mudó a un barrio aristocrático de la ciudad, donde hoy se construyó uno de los edificios más altos de la ciudad. Mercedes lo abandonó a causa del maltrato y por su extrema avaricia. Le dijo: “No come huevos por no tirar la cáscara”. Y agregó: “Yo viví en un Infierno”. Ella se fue a vivir a una humilde pensión junto a su hijo y consiguió trabajo de limpieza en una casa de familia, porque el muy ladino se negó a colaborar en su manutención. Es más, con la ayuda de un escribano inescrupuloso falseó los documentos patrimoniales, todos los bienes quedaron a nombre de su ex marido. Eugenio falleció pocos meses después a causa de un supuesto infarto de miocardio recién cumplidos los 50. Nadie investigó la muerte. La Policía tuvo que echar la puerta abajo tras la denuncia de los vecinos que no lo habían visto salir durante más de una semana. Su cuerpo en descomposición fue hallado sin vida junto a un arcón repleto de monedas mexicanas de oro que quedarían para la viuda y su hijo. A pesar del resentimiento, Mercedes se comunicó con los antiguos vecinos para darles la dirección del velatorio y Coqui hizo lo propio con sus amigos del antiguo barrio. Pero los únicos que estuvieron presentes para velarlo fueron la viuda y su hijo.
Enterado el señor Yonk*, sentenció: “Nada falta en los funerales de los ricos, salvo alguien que sienta su muerte”.
Hace unos días vino a visitarme mi amigo Sergio y fuimos a una pizzería para festejar mi nuevo trabajo. En la cena me contó que recibió una foto que deseaba mostrarme: se los veía a Coqui y Mercedes en un restaurante de una playa paradisíaca con hermosas vestimentas. Sus rostros radiantes y curtidos. Brindaban con una bebida espumante que se derramaba entre las copas de cristal y oro.
*VER relato El legado del señor Yonk en este Portal
(*) José Ezequiel Kameniecki nació en Buenos Aires. Es psicólogo y escritor. Autor de cuentos, novelas y ensayos de Psicología, Filosofía y Literatura. Ejerció la docencia universitaria y realizó investigaciones en temáticas de su especialidad. Fue director de revistas culturales y de un sello editorial.


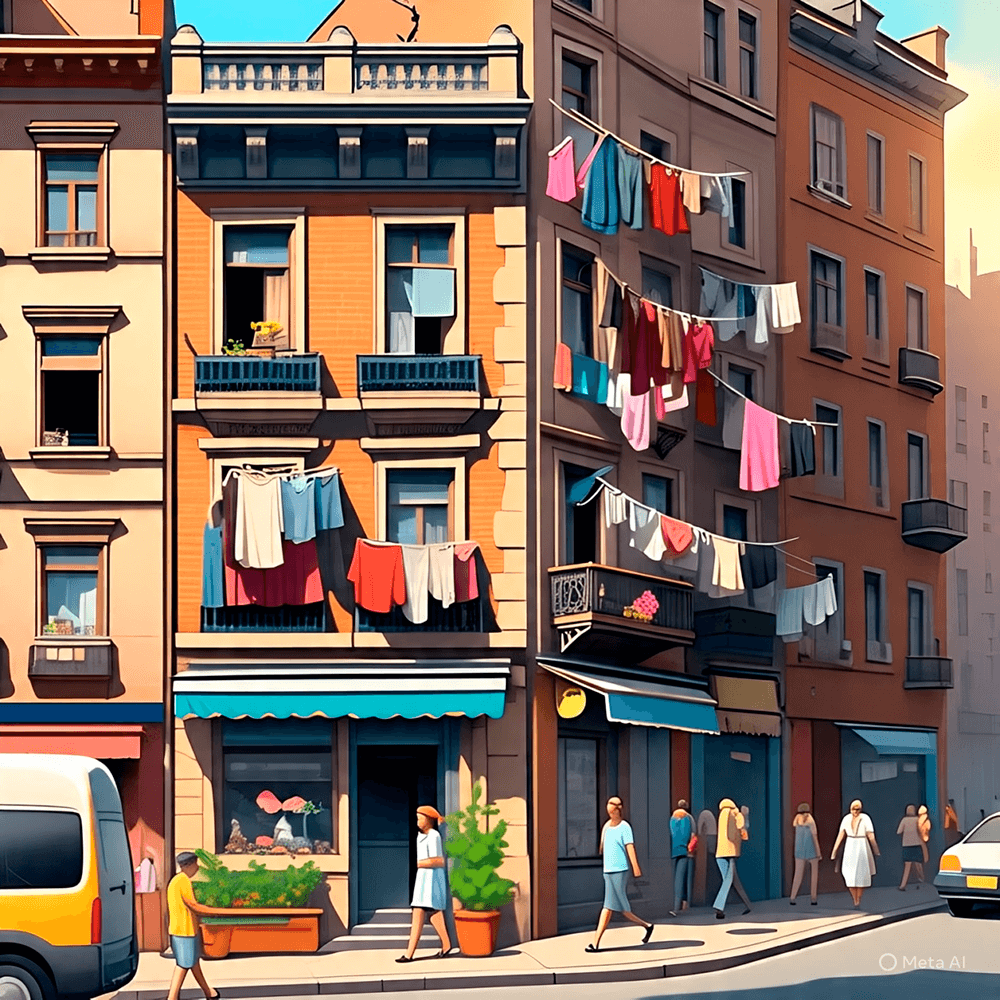






Deja una respuesta