La Tarima
Por José Ezequiel Kameniecki
Estaba emocionado cuando subió al escenario y se vio rodeado por cientos de personas que aplaudían. Eran las diez de la noche del domingo, el público esperaba desde más de dos horas. Algunos llegaron con sillas plegables y banquetas; los demás se sentaron en el césped.
Nadie sabía en qué consistía el espectáculo. Entre los viejos se difundió el rumor que vendría una orquesta típica de la Capital, por lo que fueron los primeros en ubicarse acostumbrados a largas esperas. También se acercaron parejas de enamorados, habitantes nocturnos de la placita, hambrientos de música romántica a la espera de los “lentos”. Los más jóvenes se retiraron apenas subió, defraudados, al no haber equipos electrónicos ni luces. Pero en general, el pueblo vivía el hecho como un acontecimiento, más aún cuando alguien aseguró que se representaría una obra de teatro al aire libre y corría una brisa refrescante luego de treinta y ocho grados a la sombra.
A eso de las cuatro de la madrugada había llegado en una camioneta cargada de madera y herramientas. Los canillitas fueron los que lo descubrieron y difundieron la noticia; el guardián de la plaza se enteró mucho más tarde cuando un sargento, enviado por el comisario, le preguntó si sabía del evento. Nadie le pidió que exhibiera el permiso municipal, a ninguno le pareció necesario.
Alto, de piel oscurecida por el sol y de ojos color almendra, tristes pero vivaces, tenía sesenta y cinco años, aunque aparentaba menos. Tres semanas atrás le llegó la hora de jubilarse en la fábrica de muebles donde había comenzado de niño como aprendiz. La inactividad era un veneno que le vaciaba el alma. En su juventud integró un grupo de teatro independiente; incluso había escrito una serie de monólogos y pequeñas piezas de pantomima, además de haber aprendido con un mago chino trucos de prestidigitación. Pensó entonces en montar un espectáculo, mostrarle al mundo que aún tenía mucho para dar, en una época en que no se perdona ser viejo.
Trabajó iluminándose con el farol a gas en compañía de la radio portátil, que apagó cuando los amanecidos pájaros, que emergieron del profundo follaje del cedro, comenzaban a cantar. No permitió que el ruido enfermizo de las motocicletas destruyera su pequeño mundo, y pensó en lo que vendría: imaginaba los aplausos, el pedido de un bis…
Chicas y muchachos que regresaban del baile bostezando ignoraron al viejo que cortaba y clavaba. A media mañana se le acercó el dueño de la calesita, un gran conversador que apenas pudo sacarle palabra. Luego llegaron los niños y observaron extasiados la construcción que ya comenzaba a tomar la forma de un escenario, ansiosos por presenciar una función de títeres.
Al mediodía el calor se intensificó, pero siguió trabajando. Ni siquiera se detuvo para almorzar; un bizcocho amable del dueño del quiosco fue su única ingesta.
El sol de la siesta le resultó un aliado, porque secó en forma instantánea la mano de barniz que le dio al conjunto. Ahora se veía la pequeña tarima rectangular. En un rincón, colocó los elementos para la noche. Le faltaba remachar alguno que otro clavo saliente que dejó para más tarde, y se recostó a la sombra del cedro a contemplar las nubes. Permaneció boca arriba, aún joven para el asombro, ante los mutantes colores del cielo, hasta que los pájaros regresaron bulliciosos a su nido en el árbol. La luna dibujó un primer esbozo transparente mientras en el horizonte el azul se teñía de sangre.
Se retiró para cambiarse y regresó vestido de traje y corbata apabullado frente al gentío; se sintió cohibido ante los mil ojos que le observaban fijamente; un ejercicio de respiración le permitió distenderse y subir. Con el brazo en alto logró que cesaran las ovaciones. Le siguió un silencio profundo, incluso callaron los vendedores ambulantes, quienes habían acudido con productos improvisados ante una oportunidad que no esperaban. Se quitó el saco y puso de pie una especie de columna sobre la cual apoyó su valija. Abrió la escalera y empezó a subir lentamente, hasta detenerse en el descanso superior. Desde lo alto, deslumbró a la audiencia con sus números: trucos con nudos marineros que plasmaba en formas conocidas, y hasta una que otra con doble sentido. La famosa “ilusión de la cuerda” de los faquires despertó admiración y el aplauso. Una ráfaga de aire frío absorbió el sudor del rostro.
De repente, el tiempo pareció detenerse. Bocas entreabiertas, rosquillas asidas por manos en suspenso, ojos que dejaron de pestañear. Lo único que parecía vivo era el susurro del viento.
El desenlace fue rápido; como si el motor del tiempo volviera a encenderse. Un crujido, y de nuevo el silencio. Las copas del círculo de árboles proyectaron su sombra sobre el centro de la tarima. El nudo corredizo se ciñó alrededor de su cuello y el viejo quedó balanceándose en el aire. Nadie aplaudió.




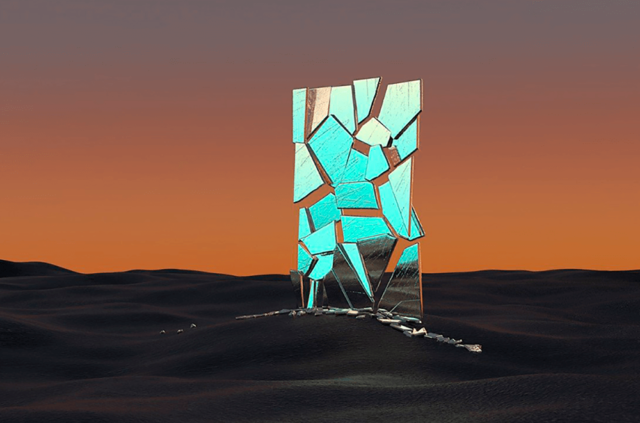

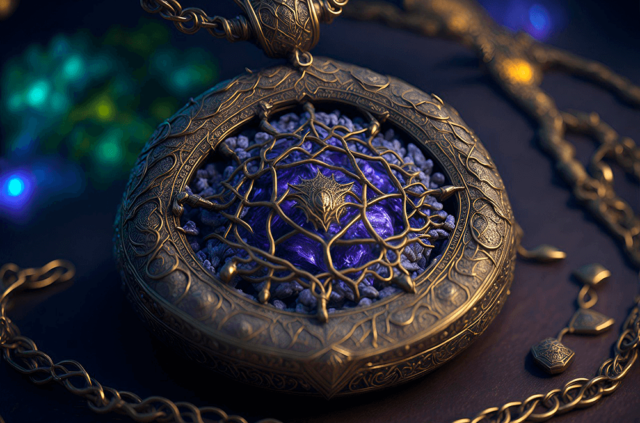


Deja una respuesta